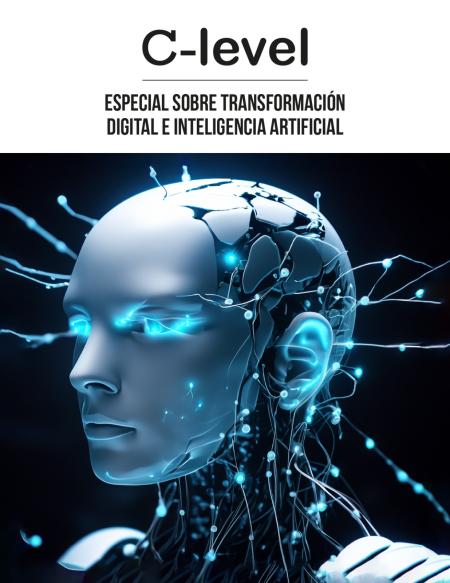La crisis de los colegios privados: liderazgo, gestión y sentido pedagógico en un sistema educativo tensionado
Fortalecer la educación pública no constituye una amenaza para el sector privado, sino la instauración de un piso ético común que obliga a todos los actores a repensar su función social.
Jueves, Enero 22, 2026
El cierre de colegios privados en Bogotá ha sido explicado, con frecuencia, a partir de variables demográficas o de decisiones familiares individuales. Sin embargo, estas lecturas resultan insuficientes si se pretende comprender un fenómeno que revela tensiones estructurales más profundas del modelo educativo. Preguntarse por qué cierran los colegios no es un ejercicio contable ni una discusión coyuntural: es una indagación ética y política sobre la forma en que hemos venido concibiendo y gestionando la escuela.
Atribuir el cierre principalmente a la disminución de la natalidad ignora un hecho elemental: los efectos demográficos operan con desfase temporal. Los recién nacidos no ocupan aulas, y las cohortes que hoy ingresan al sistema escolar fueron concebidas en contextos sociales y demográficos distintos. Presentar esta variable como causa inmediata es, en el mejor de los casos, una conclusión apresurada; en el peor, una explicación funcional que evita examinar críticamente las prácticas institucionales y las decisiones administrativas que han debilitado la oferta educativa privada.
En este escenario, la gestión escolar adquiere un papel central. Un colegio no puede operar bajo la lógica de un negocio que abre o cierra según el flujo de clientela. Su naturaleza exige liderazgo pedagógico, coherencia directiva y estructuras orientadas al acompañamiento de procesos formativos de largo plazo. La rectoría no puede reducirse a la administración de emergencias: está llamada a ejercer una prudencia institucional capaz de articular visión curricular, gestión financiera y construcción de comunidad. De igual modo, las coordinaciones deben contar con la fortaleza necesaria para sostener criterios profesionales frente a la presión comercial y la inmediatez administrativa.
La sostenibilidad institucional, por tanto, trasciende el equilibrio financiero. Implica justicia en la distribución de recursos y responsabilidades, de modo que cada función contribuya de manera armónica al proyecto educativo común. Cuando el currículo se subordina al marketing y la innovación se reduce a consignas, la experiencia escolar se vacía de sentido y la comunidad educativa queda atrapada en expectativas desbordadas. En este punto, la templanza institucional —entendida como autocontrol y moderación reflexiva— resulta indispensable para alinear discurso y práctica.
Gestionar bien supone, entonces, cultivar virtudes organizativas concretas: prudencia para orientar decisiones, justicia para equilibrar funciones, fortaleza para sostener la continuidad y templanza para resistir la mercantilización del saber. Estas virtudes no son abstracciones teóricas; se traducen en políticas institucionales claras, inversión sostenida en el desarrollo profesional docente, participación efectiva de las familias y sistemas de evaluación centrados en el sentido formativo y no únicamente en indicadores administrativos. Solo así es posible ofrecer experiencias educativas coherentes y socialmente relevantes.
A esta discusión se suma una pregunta incómoda pero necesaria: ¿las instituciones comprenden realmente las realidades de sus estudiantes? No como categorías abstractas, sino como sujetos situados en trayectorias familiares, emocionales y culturales específicas. La persistencia de la figura del “estudiante ideal”, moldeada por expectativas de mercado, ha profundizado la distancia entre escuela y sociedad, debilitando la confianza de las comunidades educativas y erosionando el sentido de la experiencia escolar.
La responsabilidad institucional tampoco se agota en el estudiantado. Un sistema que exige innovación constante sin garantizar condiciones laborales dignas, tiempos para la reflexión pedagógica y apoyo psicosocial al profesorado está condenado al desgaste. El bienestar físico, emocional, psicológico e intelectual de quienes enseñan no es un aspecto accesorio, sino una condición de posibilidad para cualquier proyecto educativo serio. No pueden construirse comunidades de aprendizaje donde la docencia se vive como mera supervivencia cotidiana.
Desde esta perspectiva, fortalecer la educación pública no constituye una amenaza para el sector privado, sino la instauración de un piso ético común que obliga a todos los actores a repensar su función social. Superar diagnósticos rápidos y apostar por análisis situados permitirá que el debate sobre el cierre de colegios trascienda la coyuntura y se convierta en una reflexión formativa sobre la escuela que necesita una sociedad que aspira —al menos en el discurso— a la equidad, la democracia y la dignidad educativa.